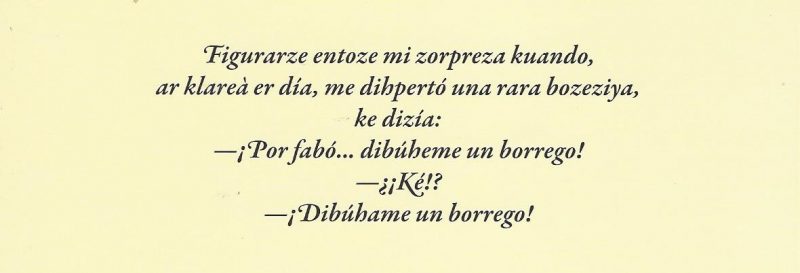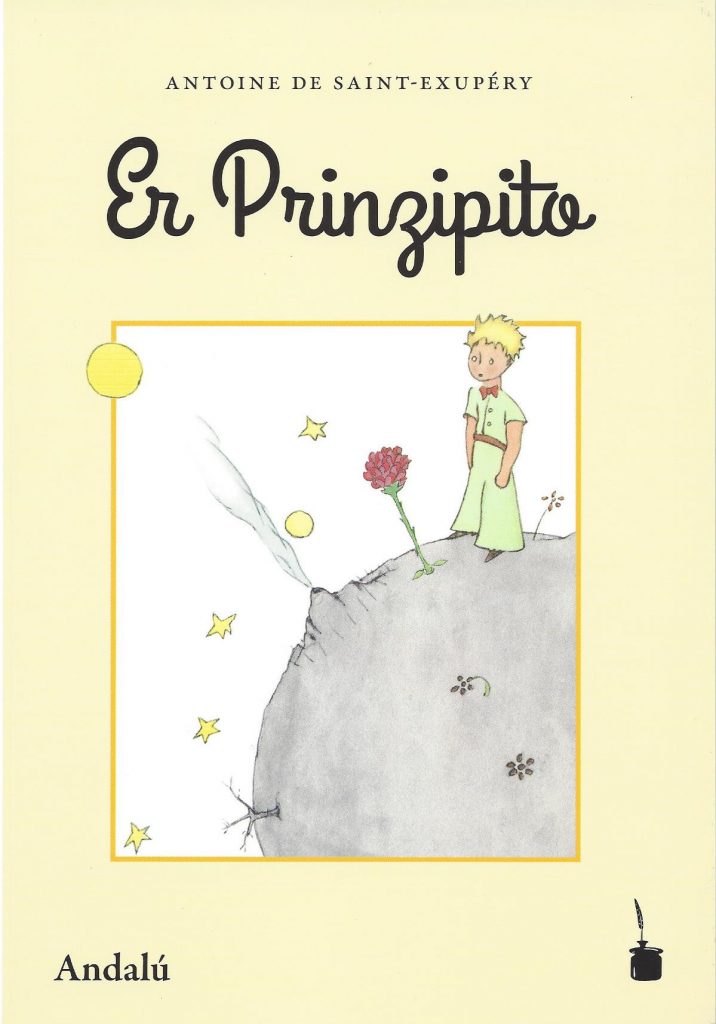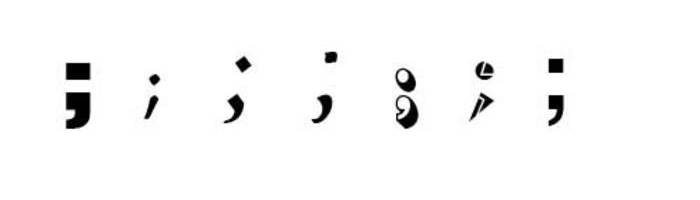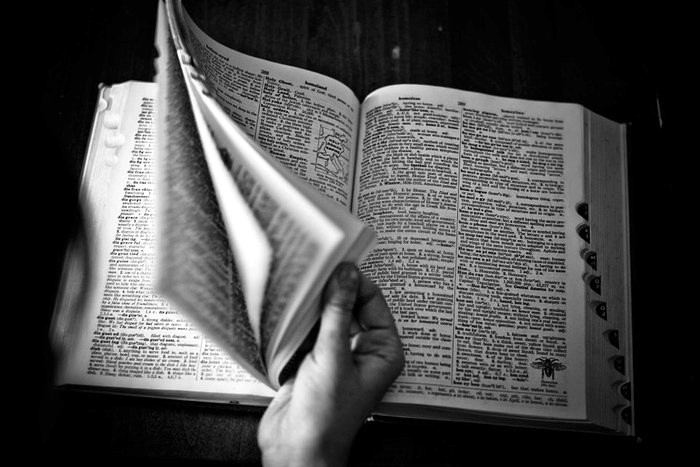Ferran Torrent (Sedaví, Valencia, 1951) es uno de los novelistas en lengua catalana más leídos y el escritor valenciano de mayor prestigio. Personaje mediático, periodista y referencia lingüística, ha estado presente con gran éxito en el panorama literario desde la publicación de la novela No emprenyeu el comissari (No me vacilen al comisario). Gràcies per la propina (Gracias por la propina) fuea galardonada con el premio Sant Jordi en 1994, y La vida en l’abisme (La vida en el abismo) quedó finalista del premio Planeta en 2004. Novela a novela, Torrent ha construido un mundo de ficción que representa una estampa de la ciudad de Valencia si no real, muy creíble. Con un uso del lenguaje ágil, rico en expresiones populares y neologismos, moderno en la adjetivación y con gracia en los diálogos, su éxito representa la culminación de la normalización lingüística en el País Valenciano.
Nos citamos con él en el restaurante Carmina, en El Saler. Viene de rodar para televisión. Mientras comemos un fantástico arroz, charlamos sobre literatura, lengua, política, corrupción y juego. Después vuelve a su casa en Sedaví, a seguir escribiendo la segunda parte de su última novela, Un dinar un dia qualsevol, que ya va por la quinta edición.
Ferran, ¿debería la Guardia Civil disolver la Academia Valenciana de la Lengua?
Es una declaración que hice en el Diario de Levante, si mal no recuerdo. Fue una coña sobre la Academia, y supongo que lo dije porque a veces te hacen una entrevista y dices: «Bueno, voy a armarla». Entonces hice esa declaración, pero la verdad es que no tengo ningún problema con la Academia ni con los académicos.
Lo que te parecía mal eran los sobresueldos que se habían puesto en época de crisis.
Eso sí. Siempre. ¿Sabes por qué? Porque tengo treinta y seis años cotizados, once como trabajador y veinticinco como autónomo; no he pedido nunca una subvención y me jode mucho la gente que vive de la subvención. No quiero decir la gente dependiente, ¿eh? Entiéndeme. Gente de la cultura. Yo creo que la cultura debe estar subvencionada en el cine, en el teatro… porque tienen una infraestructura difícil de mantener. Pero si eres escritor y tienes un trabajo, los sábados y los domingos escribes.
En el mundo de las letras empezaste como periodista trabajando en la revista El Temps. Te encargabas de los reportajes e investigaciones más oscuras, ¿te dieron estas el marco contextual de tu primera etapa como novelista del género negro?
Sí. Recuerdo dos anécdotas. Quien se encargó de la prostitución de menores en el año 86 fui yo, y tuve la suerte de contactar con un abogado que tenía el sumario. Leí el sumario y me impresionó mucho. De ahí salió Un negre amb un saxo. Y el primero que entrevistó a Terra Lliure fui yo, pero después El Temps no quiso publicarlo, porque lógicamente era una entrevista delictiva. Fui con Jesús Ciscar, que era fotógrafo de El País. Nos convocaron en Perpinyà. A mí primero me convocaron en Andorra, y después fuimos a Perpinyà. Allí nos pusieron unas gafas oscuras y entrevisté a tres. Uno de ellos era mujer, evidentemente por la voz lo pude saber. Nunca supe quiénes eran, y después la entrevista no se publicó.
¿Ellos iban con capucha?
Sí, ellos con la capucha, en un chalet de Perpinyà, en las afueras. Llevábamos gafas oscuras, no sabía dónde me llevaban.
¿La tienes?
No. Quien tiene las fotografías es Jesús Ciscar. Ahora está retirado, entonces era fotoperiodista de El País. Yo tuve un contacto para entrevistar y lo aproveché porque a mí siempre me ha interesado este tipo de reportaje. Estuve a punto de entrevistar a Peixoto, el recaudador de ETA. Fui al País Vasco y llegué hasta Idígoras, pero de ahí ya no pude pasar. Me interesaba lo prohibido, era lo que realmente tenía atractivo para mí.
Como periodista, ¿qué te parece la entrevista de Sean Penn al Chapo?
Tengo noticia de ello, pero no la he leído. Me parece sensacional. Yo lo hubiera hecho. Y tanto. Y a Bin Laden, y a quien fuera. Siempre que hay un tipo de entrevista así, evidentemente hay una negociación previa. Debe haber unos límites, pero no unas obligaciones. No puedo decir dónde estás, pero tú no me puedes decir qué preguntas tengo que hacer. Esos serían los únicos límites que pondría. Me comprometo a que si la policía me pregunta, no diré nada sobre ti, pero tú no me vas a marcar las preguntas. Las que no quieras, no las respondas.
Has dicho alguna vez que antes que escritor eres novelista. Decía García Márquez que un buen periodista puede ser escritor pero un buen escritor no puede ser buen periodista.
No. No tiene razón en eso. Cuando yo decía que antes que escritor soy novelista era porque no me creía capacitado para hacer de todo. Solo para hacer novela, pero no artículos, por ejemplo; sí para escribir reportaje, porque me interesa mucho, porque está muy unido a la literatura. Sobre todo porque el reportaje siempre tiene algo de vital, y mi literatura es muy vitalista. Me siento muy unido al reportaje. No estoy de acuerdo con la afirmación de García Márquez.
Dices que en la novela negra ya no se puede ser original, que es suficiente con ser entretenido. ¿Llegar a esa conclusión es lo que te hizo cambiar de registro como novelista?
Cambié por una razón: pensé que o cambias tú, o te cambia el público, es decir, te deja. Más vale que cambie yo a mi público. Y además por apostar. Soy un tío muy inquieto y prefiero equivocarme a quedarme quieto. Prefiero el fracaso a no experimentar. Siempre pienso que mi vida no puede ser rutinaria. Aunque hay rutinas que me gustan y las conservo, llega un momento en que me aburro. Antes de aburrirme, tengo que cambiar; porque si me aburro seguro que hago alguna barbaridad. Por desesperación. Antes de hacer el cambio, por ejemplo, a Gracias por la propina, hay cambio de registro. Antes de hacerlo, hay dos novelas. Esas dos novelas son de transición. Preparando el cambio.

¿Cuándo supiste que querías dedicarte a escribir ficción? ¿Qué te llevó a ello?
Cuando era adolescente, a los quince años. En la plaza del pueblo yo era el que entretenía a la gente contando historias. ¡Joder, era un plomo! Pero en ese momento no sabes que vas a ser escritor. No creo que ser escritor sea una cosa que tú proyectas en esta vida. Te viene. Vas haciendo pruebas. Yo hice un relato corto: El caso de la muñeca hinchable, creo que se llamaba, o algo así. En catalán: El cas de la nina inflable. Y entonces me dieron un accésit y a partir de ahí… No es como cuando de pequeño dices: quiero ser futbolista y acabas siendo minero.
Podrías ser camarero, ¿no?
Eso es una broma que hice. A mí siempre me han gustado los camareros porque me parecían como un símil de novelista. Me llamas, te sirvo, te cuento una historia, te cobro. Es como el novelista. Pero camarero es bastante duro.
Te consideras un narrador hiperrealista. ¿Usas la ficción para evitar querellas? ¿Estás más cerca de Patricia Highsmith o de Truman Capote?
No, no por evitar querellas. Al menos cuando en una novela cuento la realidad valenciana, no lo hago por evitar una querella. Lo hago porque creo que es una forma magnífica de poder contar la realidad de mi tiempo. En cuanto a Highsmith o Capote… me gustan mucho los dos. No me importaría estar cerca de uno o de otro, no tengo ningún problema porque son dos escritores a los que admiro.
Hay gente que estudia tu obra y la divide en dos etapas. ¿Estás de acuerdo con esta división?
No, yo creo que la primera inflexión es Gracias por la propina, y la segunda es Societat Limitada (Sociedad Limitada). La primera etapa es hasta Gracias por la propina, a partir de ahí es la segunda y a partir de Sociedad Limitada es la tercera. La gente que hace tesis sobre ti saca conclusiones que tú no tenías previstas, y es porque el subconsciente también trabaja. Creo que son tres etapas, pero la primera es más homogénea, y las dos siguientes son más heterogéneas. Después viene el crítico y dice que has hecho esto y… tienes que aceptarlo, no hay ningún problema. A mí me da igual. Como si quieren decir que tengo cinco etapas. Pues cinco. Lo que tengo claro es que quiero construir una obra, es lo más consciente que he hecho. Lo otro… hay muchas cosas que son inconscientes, salen solas y después el crítico o el estudioso te las saca. Pero consciente, no: yo lo que quiero construir es una obra de mi tiempo, de Valencia, de mi sociedad. Eso lo tengo claro. Y después con tres o cuatro ingredientes que casi siempre se repiten: un outsider, lo que es legal y lo que es moral.
Es curioso cómo Un dinar un dia qualsevol arranca en Mestalla, como si el fútbol fuera el motor que impulsa la sociedad.
Sí. Antes de responder esta pregunta te cuento cómo nació esta novela, porque es bastante curioso. Se publicó el año pasado. Hace un par de años, yo llevaba tres sin publicar ninguna novela y vino el director general de la división de catalán de Planeta a hablar conmigo, a ver qué coño estaba pasando aquí: tienes un contrato, no lo estás cumpliendo. El restaurante Carmina estaba cerrado y quedamos en un bar, en una calle paralela a esta, que se come muy buen pescado. Entonces viene el tío de Barcelona, muy amable, me invita a comer, un buen vino… Y yo pensaba: pobre tío, se va a ir sin nada, porque no tengo nada. Era Emili Rosales. Entonces llega un momento y dice: «¿Cómo llevas la novela?, ¿estás escribiendo algo?». Y le digo: «Sí, tengo una historia con cincuenta hojas, ya está en marcha». Eso era en abril. Él decía que se alegraba, que cómo no le había dicho nada, y yo… «Pues porque quería darte un sorpresón». ¡No tenía nada! Absolutamente nada. Tenía una idea vaga de lo que quería hacer, pero nada más. Entonces, llego a casa y me digo: «Pero qué insensato soy. Cómo he sido tan insensato de engañar a mi editor. ¿Ahora qué hago?». Y él me dijo: «¿Cuándo lo tendrás?» Y yo dije que en octubre estaría terminado, «porque claro, con la marcha que llevo… claro, con cincuenta hojas». «Así la ponemos para Sant Jordi de 2015». Y yo: «Seguro, seguro». Y llego a casa y tenía el personaje, y tenía sobre todo lo que siempre tengo para hacer una novela: la filosofía. Es decir: por qué quiero hacer esa novela (que es lo que siempre me planteo). Es la primera vez que he empezado una novela sin tener nada de argumento. Nada. Me pongo al día siguiente a escribir. Esa noche el Sevilla juega en Valencia, y está ganando el Valencia 1-0, y en el último minuto, en la prórroga, marca el Sevilla. Y entonces me voy a los telepredicadores, que a mí me interesan mucho, y me digo: «Así voy a empezar la novela». Ya veremos qué va a pasar.
Es un texto que finalmente tiene trescientas hojas, exactas, y yo tenía doscientas cincuenta y no sabía aún cómo coño iba a acabar la historia. Era muy periodística, en el sentido de que cada día yo hacía un reportaje en la novela. Cada día, ¿eh? Y es la primera novela que he escrito que me ha hecho replantearme el hecho de escribir novela. De hoy en adelante quizá voy a hacer como en Casablanca, que no tenían guion. Por ejemplo, quiero hacer la segunda parte. ¿Por qué la quiero hacer? Porque yo quiero explicar el segundo sistema, cómo la gente vive en un sistema B, pero no en el de Bárcenas sino en el otro: que hay un 20% de la economía española en el sistema B. Gente que no es antisistema, sino que se nutre del sistema para fabricar otro sistema. Y eso a mí me interesa mucho, porque lo conozco bastante bien y quiero contar esa forma de vida. Vale: pues ya tengo la filosofía, el porqué.
Y el final…
Es un final metaliterario. Ya lo hice en Bulevard dels francesos. Lo que hice entonces es narrarlo en tercera persona, y una parte en primera persona. Entonces lo que hice es coger dos personajes de la tercera persona para que narren en primera y completen lo que no ha dicho el narrador en tercera. Esto es lo que hago. La última novela tiene dos finales. Yo sabía que faltaba algo, y es ahí donde juega el subconsciente. Yo iba en el tren, a comer con Ferran Montesa, director de Le Monde Diplomatique. En verano quedábamos casi todos los días, y le pegaba unas palizas al pobre… Porque yo cuando empiezo una novela me obsesiono absolutamente, no existe otra cosa. Yo decía: «Falta algo». Y me respondía: «Déjame ya, vamos a hablar de política». Y yo con lo mío, que estaba con una novela a la que le faltaba algo. Porque el subconsciente te guarda cosas, el cabrón, hasta que un día te lo lanza: «Claro, ¿qué falta? completar. ¿Y quién lo va a contar?». Pues lo cuenta Ferran Torres, un escritor que apenas tiene papel en la novela pero como él es escritor y el protagonista, que es periodista, no puede contar eso, pues el escritor le dice: «Lo voy a contar yo, voy a empezar por el primer capítulo». Y el primer capítulo es el último de la novela.
Ferran Torres, tu alter ego en Un dinar un dia qualsevol, también aparece en Gracias por la propina y en Només socis. En L’illa de l’holandés es más fácil identificarte con Dalmau. ¿Por qué te interesa la metaliteratura?
Fíjate que a mí me interesaba más el doctor Ferrús que Dalmau.
¿La isla es Tabarca?
No. Te voy a decir lo que hice. A un amigo mío, arquitecto, le dije que me hiciera un mapa de una isla que tuviera una calle sola. Me lo hizo, me lo puse delante para escribir y, cada vez que hablaba de la isla, veía el mapa. Pero yo no conocía Tabarca, la conocí después. Es horrorosa Tabarca, está llena de quillos estirados en la playa.
Siguiendo con la metaliteratura, al principio de tus novelas dices que tus personajes son ficción aunque parezcan reales. Y no es difícil que el lector identifique personajes. Por ejemplo, alguien que ahora ya no es tan polémico, Júlia Alexandre de Sociedad Limitada podría ser la exconsejera Alicia de Miguel. ¿Hasta dónde te atreves a hacer paralelismos con la realidad? ¿Y con qué objetivo? En Un dinar… hay un alto cargo sospechoso de pedofilia.
En la novela te atreves hasta donde sea, no hay ningún problema. En el tema de la pedofilia no pondré nunca el nombre, porque, si este personaje en cuestión estuviera acusado de pedofilia en la realidad, yo lo podría sacar, pero no antes. Te explico la base de todo eso: entre novela y novela, voy a muchos restaurantes. Hablo con mucha gente. Tengo dos o tres personas que me informan mucho. Una en particular está muy metida en muchísimas cosas. Entonces saco información, no tomo nunca notas porque la información que me dan es de contexto. Te pueden dar información concreta, pero lo que me interesa es por qué se producen las cosas. Me llegó una información de un alto cargo que todo el mundo decía que era pedófilo, y que además —cuando lo diga, él sí que sabrá que es él, pero los demás no— todos los días va a misa a las seis de la mañana. Y a mí eso me pareció fascinante en el sentido de que era un personaje ideal para una novela: alguien que a las seis de la mañana, todas las mañanas, oye misa, y es sospechoso o presunto pedófilo. Me gustó por todo lo que suponía en la sociedad valenciana del PP: mucha hipocresía; corrupción e hipocresía.
«El empresario valenciano, a diferencia de la burguesía catalana, ha preferido siempre las putas a la tradicional querida».
Así empieza Sociedad Limitada. El empresario de aquí es más pragmático. No se puede generalizar, pero es mi sensación. Lo que conozco es que prefieren las putas porque no tienen problemas: pagan y van a las cinco de la tarde, llegan a casa a las ocho, atienden a la familia, todo el mundo está contento, ¿entiendes? En cambio, si tienes una querida y te vas con la mujer a Dubái… tienes que llevar a París a la querida. Tienes que ir empatando continuamente. La prostituta no te exige nada. La particularidad es que pueden tener prostitutas como queridas. En casas de confianza, con madame y todo, tú tienes la tuya. Tú pagas, incluso te la puedes llevar de viaje, pero no estás obligado. Con la querida, ojo, tienes obligaciones. Porque le dices: «Mira, la semana que viene me voy con la mujer a Dubái». Ella primero lo consiente porque sabe que es la segunda, pero cuando llegues, te dirá: «Yo quiero ir a París». Una vez recuerdo que había que hacer un viaje con catorce tíos. Trece casados y yo. Y no se pudo realizar el viaje porque eran trece excusas. Y eso era imposible. [Risas] Dos, bueno… pero trece eran demasiadas ya. Recuerdo que incluso me vacuné. Era un viaje africano. Me sirvió para ir a Senegal, después.
Lo que he observado es que en los años sesenta el empresario era trabajador para después pasar a ser empresario; apenas sabían firmar pero tenían claras tres cosas: el chalet, el Mercedes y la puta de lujo. Eran los tres pilares del empresario de aquella época. Venías aquí en los tiempos buenos, hace diez años, y las marisquerías estaban llenas de macarras. Los notarios, llenos de macarras. Y las putas de lujo, lleno de macarras. Los tres pilares eran las marisquerías, las putas de alto standing y los notarios. Si estos tres puntales funcionaban, la economía iba bien; si no funcionaban, Valencia se hundía. Ese es el titular.

La corrupción en Valencia aparece con mucha fuerza en Sociedad Limitada (de hace unos quince años) y ahora en Un dinar un dia qualsevol.
Hay veces que me he hecho una pregunta muy criminal: ¿qué hubiera hecho yo si no hubiera gobernado el PP en Valencia? [Risas] Es verdad. Desde el año 96 hasta el año pasado, mira mi bibliografía y verás que el 70% de las novelas son gracias al Partido Popular. Mientras lo hacía no me daba cuenta. Un día me digo, «Hostia, por qué me quejo tanto del PP, si yo he vivido de ellos». Yo escribo Gracias por la propina y después La mirada del tafur (La mirada del tahúr), que es una historia sobre el juego y sobre anarquistas. Pero a partir de 2000, que es el apogeo de la corrupción valenciana, sin el PP no tengo literatura. Es verdad que he hecho Bulevard dels francesos, que no tiene nada que ver; es verdad que he hecho La vida en el abismo, que tampoco tiene nada que ver; pero mi leitmotiv literario está en la corrupción y en la sociedad valenciana. Cuando estaba Lerma, que por cierto es amigo mío, era muy aburrido todo porque era honrado. Era todo muy gris y honrado: no pasaba nada. Pero es que ahora puede pasar lo mismo. Yo tengo esperanza en la especie humana de que de aquí a dos años haya algún corrupto de estos. Podemos, Compromís, PSOE. Demasiado buenismo. Fíjate, Ribó ha puesto los puntos céntricos de la ciudad a treinta kilómetros por hora. Haciendo footing te pueden multar. Vas por Guillem de Castro, y vas a más de treinta corriendo. ¿Tú crees que a treinta se salvan vidas? ¿Y cuántos psiquiatras vamos a necesitar? [Risas]. El otro día llegaba tarde, cojo un taxi en el pueblo —vivo a diez kilómetros de Valencia—, entramos en Valencia y le digo al taxista: «Vas a cincuenta». Y él me dice: «Es que no puedo ir más deprisa». Le dije que debía ir a treinta y dijo: «¡Y una mierda voy a ir a treinta! Cómo vamos a ir a treinta por Colón. Ve a treinta y te llaman hijo de puta y de todo». Pero a estos nuevos políticos hay que aprovecharlos durante dos años, que están limpios y tienen ganas de trabajar. Dentro de dos años ya bajará el sarampión de hacerlo todo y salvar el mundo. Ahora hay que aprovecharse de ellos: hay que pedirles de todo, que lo van a hacer. Después ya entrarán en la rutina política.
¿Crees que son dos años?
Como el amor. Dos o tres años, y después ya viene el encontrarte a gusto y ya está. Lo político es igual. Siempre hay excepciones, ¿eh? Un político que esté en el cargo treinta años puede ser honrado. Y puede haber una pareja que durante treinta años se amen. Pero yo creo que lo importante no es el amor, es la correspondencia, la solidaridad, estar a gusto. Lo del amor ya es muy liado. Eso es de adolescentes. No me miréis así, coño. A los treinta años haces el amor. A los cincuenta haces el guarro.
Tus libros se han traducido a varios idiomas, ¿cuándo empezaron a traducirse? Vendes más en alemán que en castellano, ¿por qué?
No recuerdo cuándo empezaron a traducirme. La primera traducción fue al castellano. En los años ochenta me tradujo Anagrama, y de la otra editorial no me acuerdo. Un negre amb un saxo fue la primera. Después ya empezaron con el alemán en Gracias por la propina. Y ahora ya están en alemán, en italiano, en francés, y en rumano. Estaba comprado en Irán. En farsi tenía un contrato. Leyeron la novela y dijeron: «No me jodas; esto no lo podemos publicar». Y estaba el contrato y todo, y yo más contento que la hostia pensando que me iba a Irán con la novela.
¿Quién traduce tus libros al castellano?
Escribo en catalán. Me aconsejaron que me presentara al Planeta, y al mismo que me corregía las novelas en catalán, Felip Tobar, le dije: «Ayúdame a traducirme al castellano». Yo no me atrevía a traducirme porque es muy difícil traducirse a uno mismo. Tienes muchas dudas. Preferí que la tradujera él y yo supervisar. Podría traduciros a todos, pero a mí no. Porque yo tendría piedad con los demás, pero conmigo… no.
¿Cómo has evolucionado como escritor? ¿Cuándo crees que mejoras la técnica, el estilo?
A base de revisar tus defectos, o lo que tú crees que son tus defectos. También con la ayuda de gente de la que te fías y que saben de literatura. Y cuando lees te das cuenta de lo pequeño que eres cuando lees a otros que son muy grandes. Yo creo que es un aprendizaje que va con todo. Con la autocrítica, con la crítica de la gente de confianza y con el tiempo natural de maduración. Una cosa que tengo observada es que a medida que escribes más, tienes más problemas para escribir. Muchos más. Yo ahora tengo más problemas que hace veinte años, o quince o diez. Cada vez que pongo una frase, me parece que es una frase idiota, me parece que es una frase mezquina. Y eso debes controlarlo, porque si no, no escribirías. Al final tienes que decir: muy idiota no será porque yo muy idiota no soy. Me puede salir algo que no esté bien, pero muy idiota seguro que no porque yo soy un idiota normal. No va a salir nada más que alguna idiotez, como tiene todo el mundo en sus novelas. Pero cada vez tienes más problemas porque la exigencia es mayor, tienes más lecturas y reflexionas más sobre literatura. Yo creo que en Gracias por la propina está el cambio.
¿Cuál es la vida natural de un libro?
Suele durar un año. Mis libros más vendidos son dos: Gracias por la propina y Sociedad Limitada. Y Bulevard dels francesos también. Pero no te puedo hablar de cifras porque no las sé. No es que no me preocupen: soy un profesional. Pero eso lo sabe mejor la editorial.
¿El personaje del Rubio existió en tu vida?
Sí. No tal cual, pero sí. La vida en el abismo empieza con una partida de copo que pasó en la realidad y que para mí fue un trauma. Recuerdo que era el año 72 o 73, aproximadamente. Siempre que paso por allí me acuerdo de esa partida. El copo es un juego muy sencillo. También le llaman el hijoputa. Tú tienes tres cartas. Te sacan una… y el dinero encima: me juego doscientas pesetas. ¿Pierdes? Pones doscientas. Había nueve mil pesetas sobre la mesa en aquel momento. Yo estaba a mano del crupier, el crupier es cada vez uno de la mesa. El crupier me da y me entra una sota, un rey y un as. Y me digo: «Hostia, no puedo perder con esto». Nueve mil pesetas. Eso era todo un verano, ¿eh? Era junio. Me pongo blanco porque sé que voy a ganar. Y toda la gente se me queda mirando. Entonces digo: «Copo». Como sin querer insultar. Carta: pum. Me sale el caballo de la sota. Me cago en dios. En el copo tienes que tener dinero para responder, y yo no llevaba nada. El Rubio estaba allí, y me echan la bronca, me querían capar, me querían matar. Yo pongo un papelito: debo nueve mil. Y dice el Rubio: «¿Lleváis nueve mil?». Nadie las llevaba. Todo el mundo hubiera copado con eso. Él dice: «Voy a copar con tus cartas», a Juanito «el Moro». Y tenía una mierda de cartas… copa y lo gana: nueve mil y los de mi papelito. Entonces me fui con él y le dije: «Oye, esto voy a tardar en poder pagártelo». Por entonces me ganaba doscientas doce pesetas al día limpiando acequias. De la timba, a limpiar acequias. Doscientas doce pesetas. Y él me dijo: «Bah, no te preocupes, pero me lo tienes que pagar. Porque el juego se paga». Y lo pagué al final, poco a poco. A través de ese tío, conozco todas las timbas de Valencia. Entro en el mundo de la pelota bancaria, los pagarés… aunque eso ya no debe de existir.
Todavía existe, e incluso en formato electrónico. Ya no necesitas ni si quiera una firma.
Yo pensaba que eso ya no existía. Qué bueno. Ahora me interesa también el mundo del dinero electrónico. En Noruega solo se paga un 6% con dinero en efectivo. En Inglaterra lo van a hacer también. Cuando lo hagan aquí, que hay un 20% de economía sumergida, va a ser un desastre.
Un desastre para la economía sumergida, pero para el Estado es una maravilla.
Sí, pero no lo van a dejar hacer porque ellos saben que hay un 20% de economía sumergida. Y saben que no pueden hacer eso teniendo así el paro. Tengo un conocido que sale en La Sexta, se llama Juan Carlos Galindo. Lo conocí porque era el guardaespaldas de Paco Roig, el que fue presidente del Valencia. El tío se puso en contacto conmigo un día y me dijo: «Es que quiero hablar contigo, porque tú haces este tipo de novelas, y yo soy un experto en blanqueo». Sale en La Sexta a explicar el blanqueo. Me explica muchas cosas y un día me contó —que me lo tiene que volver a explicar, porque yo tenía prisa ese día— cómo funcionan los pakistaníes. Que funcionan de puta madre, pero con dinero.
¿Te consideras intrépido?
Yo soy un tío que si me pillas en un día loco, soy un loco. Pero generalmente soy alguien al que le gusta el abismo, pero estético. Llega un momento en que me digo: «Si doy un paso más, me estampo. De manera que me voy a quedar aquí para ver cómo se caen todos». No por gusto, sino porque voy a escribirlo. Si tú eres traficante de armas o sicario, seguro que me voy a quedar contigo toda la noche. No es que te admire, pero me interesa. Claro, hablar con camareros es normal, pero a un sicario no me lo encuentro todos los días. Me interesa mucho como novelista la cara B.
El valenciano Raúl Mestre, campeón del mundo de la IFP, nos contaba que la clave del póquer está en hacer estudios estadísticos de las jugadas que serán más rentables… Rompe un poco con la parte romántica que tú cuentas.
Yo no lo veo así. Pero él es más profesional que yo. Conozco una timba que son cinco o seis, y siempre son los mismos. Y siempre pienso: «¿Cómo pueden jugar siempre los mismos? ¡Se conocen!». Pues todavía se sorprenden, y juegan todas las semanas. Eso es lo que a mí me interesa. Si yo estoy jugando contigo al dominó durante diez años, ¿cómo es posible que todavía me sorprendas? Cuando hay profesionales pasa eso. Todavía hay capacidad para sorprender. Lo que dice Mestre lo veo muy intelectual. Muy matemático.
¿Has jugado al póquer online?
No. Nunca jugaría a nada online, ni a máquinas. Por ejemplo, ahora en el Casino de Valencia, si tú quieres jugar al black jack ya hay máquinas. Pero yo no voy. Prefiero con crupier. Y me gusta mucho jugar contra el crupier solo al black jack.
Hemos visto que te atraen los tipos que vulneran las normas, ¿también los políticos que vulneran las normas?
Eso es más complicado. Los políticos me atraen muy poco. Me atrae el poder, creo que está muy bien, pero yo no sabría utilizarlo. Sí que sería un buen asesor para el poder, en cambio. Me gusta asesorar al poder. No lo hago, ¿eh? Pero le echaría imaginación. Le veo tantas posibilidades. No puedo entender, por ejemplo, que los políticos en campaña vayan a los mercados y cojan un niño. Eso para mí sería denunciable. Yo, como asesor, diría: «Por favor, no me haga eso o dimito». Tiene una explicación, lógicamente, porque tienen sus sociólogos. La gente es tan gregaria que le gusta que coja a un niño. Pero yo, como novelista, siempre he pensado: «No insultes a la inteligencia de la gente, pero que te lea tu vecina Amparo también». Los políticos deberían hacer lo mismo. Quiero decir: no me insultes a mí, pero entiendo que mi vecina te vote. Yo creo que hay margen para eso. Pero no, todavía siguen haciendo cosas así. Por ejemplo, lo de Podemos: yo veo a Bescansa con el niño… Pero ¿cómo puede ser esto, cómo pueden ser tan demagogos? ¿Esa mujer no tiene a nadie que se quede durante unas horas el chiquillo? Hay una guardería en el Congreso. ¿Tú no has visto fotos, en los años veinte, que iban a coser y tenían al niño allí sentado? Eso no es nuevo. No me jodas. Es que a mí me molesta mucho el marketing en lo político. Sobre todo de la izquierda. Nos estamos quejando de la demagogia de la derecha y me salen ahora estos llevando el niño al Congreso. Ella ya sabía cuál era la foto. Si quería denunciar las políticas de conciliación, que lo diga: «Mira, vengo al Congreso porque quiero denunciar esto».

¿Qué opinión te merecen las mayorías absolutas?
Deleznable, absolutamente. Deberían estar prohibidas. Cuando hay mayoría absoluta: segunda vuelta. En el Parlamento de Israel, el 1% ya entra. Está todo el mundo obligado a negociar. Esta democracia solo tiene cuarenta años. No es como en otros países que llevan doscientos años de democracia. Ahora les están obligando a negociar, a que sean demócratas, a que intercambien. Por eso las mayorías absolutas han hecho mucho daño. ¿Dónde ha habido más corrupción? Donde había mayoría absoluta: Madrid, Andalucía, País Valenciano, Galicia, la Cataluña de Pujol…
A principios de 2015 dijiste que un partido transversal como Podemos se desinflaría. ¿Ha cambiado tu opinión al respecto?
Hasta yo me equivoco [risas]. Pensé que era coyuntural, sí.
¿Era por no ilusionarte?
No, no. No le tengo una manía especial a Podemos. Pero como son muy marketing, me jode. Entiendo que la demagogia es inherente a la política, pero tanta ya no me gusta. Es decir, trátame como a una persona normal. Entiendo que haya un poco de lenguaje populista, pero no me insultes a mí, que yo también contribuyo. Hay un equilibrio que se debería mantener. Cuando yo vivía en el campo —porque durante ocho años viví en el campo de verdad, no en una urbanización— todas las tardes me ponía a hablar con el pastor. Venía el pastor con las ovejas y yo me salía con él a fumarme un cigarro y hablábamos. Y era el tiempo de la OTAN, y me decía: «¿Qué coño es la OTAN?». Y seguía: «¡León, León!». Ese era todo su problema, que su perro, que se llamaba León, no se fuera a follar con otras perras. Y yo hablándole de la OTAN, y me volvía a preguntar: «¿Qué coño es la OTAN?». Y se lo contaba y decía: «Que le den por culo a la OTAN». Y yo pensaba: «Coño, si este va a decidirlo tanto como yo». Pero también está contribuyendo en la economía. Es complicado hablarlo. ¿Quién decide las cosas al final? ¿Por qué el PP con toda la corrupción es mayoría en Valencia y es mayoría en España? Esto hay que analizarlo.
También dijiste que en Valencia no hay sociedad civil y que no crees en los colectivos.
No hay sociedad civil. La sociedad civil no se construye de la noche a la mañana, necesita un proceso de tiempo.
¿Ni siquiera con Compromís?
Sí, es verdad que hay más movimiento. Estamos en un cambio, pero no hay que equivocarse: hay mucho voto de cabreo. Tiene que pasar un tiempo para saber si ese voto es coyuntural o si realmente se ha consolidado. Yo creo que no, creo que es de cabreo. Y que si la economía funcionara, las cosas cambiarían.
Compromís llegó al Congreso con una banda de música y la marcha «Chimo». ¿Es la izquierda con la que te identificas?
No, no. [Risas]. Me parece una payasada. Todavía hay algo peor: ¿Cuántas veces has escuchado: «Iré en bicicleta al Congreso»? Pero cabronazo, el primer mes… después ya no van. En invierno, a menos cinco grados, ya no van. Mira, un día estábamos en el hotel que está al lado del Ayuntamiento, y pasa Ribó a las seis de la tarde, con su mochilita, él solito, y pensé: «Si le pegan una paliza, me quedo sin alcalde durante seis meses». Fatal. ¿Para qué le quitas el trabajo a los guardaespaldas? Como aquellos alcaldes que decían que irían en autobús todos los días. Si yo fuera alcalde diría: «Iré una vez a la semana en autobús, otra vez en metro», para ver cómo funciona y hablar con la gente. Pero todos los días… ¿de qué? No. Porque yo tengo que hacer mucho trabajo para ti. Cojo el coche y voy al Ayuntamiento.
Con la propuesta del alcalde de Valencia sobre suprimir el toro embolado, ¿crees que se intenta eliminar poco a poco la fiesta? Supongo que te gustan las columnas de Manuel Vicent sobre los toros.
Sí, es un gran prosista. Es antitaurino, como yo. Yo soy animalista, además. El sur de Cataluña y todo el País Valenciano están impregnados de toros en la calle, una puta barbaridad. Ya hace dos años fui con Cristian Segura, un amigo mío catalán que es periodista de El País, a investigar. Él iba a hacer un reportaje sobre eso y estuvimos provocando un poco a la gente por allí, por la zona sur de Cataluña, las tierras del Ebro, y te das cuenta de cómo son. Pero los recortes me encantan. Los retallaors, que les llaman. No maltratan. El maltrato a los animales me parece que es de sociedades absolutamente retrasadas.
Caminarás entre elefantes es un libro sobre Mónica Oltra y la opción política que defiende y representa. ¿Lo escribiste como una forma de activismo político? En la actualidad, ¿tendrías que reescribirlo?
Lo reescribiría absolutamente. Entre otras cosas porque pondría condiciones. En aquel momento recuerdo que quedaba con ella, hablábamos, y hasta pasado un mes no podía volver a quedar. Esto no lo volvería a consentir porque pierdes mucho el hilo. Y por eso creo que el libro no ha salido como a mí me hubiera gustado. Creo que tiene muchas deficiencias; no por culpa de ella, sino de los dos. Yo tendría que haber puesto unas condiciones: «Si tú tienes un mes, quiero hablar contigo cada día del mes». Otra razón es que en aquel momento ella era una política de oposición, y ahora está gobernando. Claro, no es lo mismo opositar que gobernar. Ahora tendría otras preguntas que hacerle.
¿Por qué prefieres vivir en tu pueblo a una ciudad?
Yo, que soy un desarraigado, en cambio soy muy arraigado para mis costumbres. Me gusta vivir en mi pueblo, entre otras cosas porque en mi pueblo puedes ser escritor, premio nobel, lo que a ti te dé la gana, pero sales a la calle y te dicen: «Mariconazo, ¿juegas al dominó hoy?». El respeto no existe. Y eso está muy bien. Si tienes humos, te los bajan enseguida y de la forma más natural. Es decir: tú eres Ferran. Punto. Por eso me gusta vivir en un pueblo. Vivir en Valencia sería diferente, porque iría por la calle y alguien diría: «Hostia, este es el Ausiàs March valenciano», o algo así, porque la gente desde su humildad cree que tú eres una gran persona, pero en los pueblos eso no ocurre. Cuando vas al casino a jugar todos los días, eres un puto ciudadano de Sedaví que va a jugar al dominó y no hay más. Está bien.
Militaste en el Partido del Trabajo de España, aunque dices que lo que menos te gusta es trabajar. Para alguien que «Trabaja como los obreros de la Ford: en tres turnos. ¡Mañana, tarde y noche!» debe de ser terrible…
Eso es una boutade: decir que no me gusta trabajar, que he trabajado toda mi vida pensando en no trabajar. Pero la verdad es que soy muy activo. Lo que pasa es que me gustaría hacer diferentes cosas. Por ejemplo, como te decía antes, yo ahora dejaría de escribir durante años y haría reportajes solo. El reportaje me interesa mucho. Pero eso no lo quieren las editoriales. Además, en los periódicos pagan fatal. Recuerdo cuando la revista Life envió a Truman Capote a entrevistar a Marlon Brando a Japón. Le pagaron tres millones de pesetas de la época. ¿Os acordáis de la entrevista, «El duque en sus dominios»? Se presentó en su casa de Japón; Marlon Brando estaba rodando una película y entonces va y le habla de que había tenido una madre muy conflictiva, empiezan a beber chupitos… y le saca la entrevista de ahí. Lo publica… y frase de Marlon Brando: «Mataré a ese enano hijo de puta». Eso es una entrevista, coño. La auténtica entrevista: borrachos y niños.

Escribes en valenciano pero tienes muy claro que valenciano y catalán son variedades geográficas de la misma lengua. Esto también lo tienen muy claro en Cataluña. ¿Por qué no tanto en Valencia?
Los políticos no tienen por qué entrar en eso. Yo no veo que los políticos españoles entren en la RAE, ¿por qué tienen que hacerlo aquí? Eso es una cuestión de especialistas, y toda la vida ha estado muy claro para los especialistas que el valenciano es una variedad dialectal de una lengua llamada catalán.
El castellano es tu lengua, dices que escribes en valenciano por cuestiones políticas. ¿Cuáles fueron esas razones?
En aquel momento en toda la oposición política el valenciano era una reivindicación. No simplemente por hablarlo, sino también por la recuperación de señas de identidad literarias. Entonces yo me añadí a esa corriente. Yo hablaba el valenciano en casa, en los jesuitas no, y me puse a escribirlo como una reivindicación, lo que pasa es que después lo normalizas y para ti ya es una lengua de vehicular literaria.
Con el incremento de estudiantes en valenciano, ¿crecerán también los lectores de literatura valenciana?
Sí, pero paradójicamente aquí ha habido una enseñanza en valenciano desde la época del PSOE, que entró en todos los institutos. En cambio la lectura en general, tanto en castellano como en valenciano, es muy baja, y en valenciano es bajísima.
¿Qué me cuentas de la llençolà?
Sale en el diccionario. Lo que pasa es que no sé cómo se diría llençolà en castellano. ¿«Sabanada»? Hay un diccionario de la Academia que han sacado de todo. Y una de las palabras es la «sabanada», que sería en castellano. Es una sábana puesta así, y hay cinco o seis tíos, y una tía ahí debajo, y si se la chupa a alguien y se ríe, paga. Eso ha salido en el diccionario. Es muy de aquí esa palabra.
¿Qué opinión tienes de la AVL? ¿Por qué es necesaria si ya existe el Instituto de Estudios Catalanes?
Por las particularidades. ¿Existe la Academia Colombiana de la Lengua? Sí. Supongo que porque hay particularidades colombianas del español, igual que hay particularidades del catalán en Valencia. Por eso es necesaria una academia.
¿Cómo ha tratado el Gobierno valenciano a la AVL?
¿El PP? Yo creo que con indiferencia.
¿Sigue Ferran Torrent la normalización que propone la AVL o es la AVL la que encuentra en los textos de Torrent propuestas de normalización?
No lo sé, porque… yo soy muy aficionado al neologismo. Cuando puedo, los meto en diálogos. Creo que un novelista también tiene que crear lengua. Aquí, con el valenciano, hay muchas posibilidades, porque como no es una lengua extendida, tienes más posibilidades de crear y de jugar con esa lengua. Mucho más que con otra que está muy impuesta en la sociedad y no te da tanto margen. Por ejemplo en Twitter hay un tuitero, Paraules en Xarxa, que está muy bien porque recupera vocabulario… se inventa algunas, o al menos yo no las conozco, pero también recupera palabras. Siempre que puedo me apunto alguna palabra y digo: «En la próxima novela la pongo».
En las primeras novelas utilizabas tiempos verbales que no son los actuales.
Eso no era cosa mía, es porque te fías de los correctores. Cuando tú empiezas a escribir eres un neófito, y por lo tanto ves la literatura y ves las editoriales como algo superior. Y entonces te dice un corrector que debes poner trencàs, en vez de trencara, y tú dices: vale, si lo dice él y es una especialista y un profesional, adelante. Ahora no. Ahora ya hablo con el corrector. En valenciano es trencàs, en catalán es trenqués. Pero a mí trencàs no me gusta. En lengua coloquial no se usa, es en la literaria. Pero todas las lenguas tienen habla coloquial y literaria. A mí me hace gracia cuando la gente coge un libro en valenciano y dice: «Es que hay algunas palabras que no entiendo». En un libro en castellano tampoco las entiendes, seguro. Es imposible que las sepas todas: sesenta mil palabras en la cabeza no es posible.
En Gracias por la propina ya cambias.
Sí, porque ya tienes más autoridad como novelista. Es como si tú ahora entras en la universidad a dar clase y los veteranos te dicen: la tuya la damos de cinco a seis. Cuando tú eres un neófito y entras en un mundo que no es el tuyo y hay especialistas… te adaptas. Yo no soy un especialista en lengua.
¿Por qué no estás en la AVL?
Yo no podría estar en ninguna organización así. No sirvo para eso. Estuve seis años en el Consell Valencià de Cultura y… Os cuento algo curioso: tomo pastillas para dormir desde hace veinte años. Nunca en mi puta vida he dormido. Si duermo cuatro horas, soy feliz. El único sitio donde me dormía era en el Consell Valencià de Cultura. Empezaban a hablar y me dormía. No hablo en coña. Pensaba: «¿Cómo puede ser que me duerma aquí?». Cuando empezaban los plenos, estábamos en una mesa grande y… «Hostia, me duermo, pero cómo puede ser, si yo no me duermo nunca». Me puedo meter catorce horas en un avión y no duermo ni un cuarto de hora. Ni drogado. Yo llego a casa ahora, me tomo un Orfidal… y a las once me tomo otro Orfidal para poder dormir cinco horas. Pues iba al Consell Valencià de Cultura y me dormía sin Orfidal ni nada. Y no es cachondeo, ese es el matiz. Y pensaba: «Si yo voy a un sitio de estos, ya sea la Academia o el Consejo de Ministros, y me duermo, tengo un problema con esas organizaciones». No estoy interesado. Tú me metes en la AVL y, excepto cuando estemos hablando de la llençolà, seguro que me duermo. [Risas]. Si vamos a hablar de la llençolà, me despierto: «¡Eh, estoy aquí!, ¡a ver, el llençol!».
Con el fin del Gobierno del PP, ¿se acaba la influencia de Lo Rat Penat en sus intentos de normalización de la lengua?
Claro. Normal. No tenía ningún sentido; la lengua tiene que estar en la universidad, que son los que dictaminan. Cuando la gente de mi pueblo me decía que el valenciano y el catalán no son lo mismo, yo respondía: «Pero ¿tú cómo lo sabes?». Les respondía: «Cuando estás enfermo, ¿adónde vas? Al médico, ¿verdad? Porque ha estudiado, ¿verdad? Pues para la lengua tienes que ir al que ha estudiado». Lo que me parece increíble, y ya no hablo del valenciano, es lo mal que se escribe en castellano. Leí en el Twitter de la RAE que solo hay un 5% de la población que escribe bien «hay», «ay» y «ahí». ¡El 5%!

En el año 2000 Miquel Alberola decía en El País que eres «un Blasco Ibáñez sin calcetines de rombos», refiriéndose a la influencia de tus textos en la sociedad valenciana y a las ampollas que levantas en el mundo literario de tu comunidad. Quince años después la influencia sigue presente, pero ¿te han perdonado ya tus paisanos letraheridos tu merecido éxito?
No lo sé. No me interesa. Aquí en la mesa de al lado había dos críticos literarios que son amigos. Pero no frecuento los ambientes literarios. Si estás escribiendo horas en casa, cuando sales quieres hablar de otra cosa. Durante unos años, los ochenta, recuerdo que frecuentaba alguna tertulia literaria y todo eran quejas, quejas y más quejas: que si escribimos en catalán, esto no funciona… Era la cultura de la queja. Dije: «Soy francotirador, voy a la mía y ya está». Como soy individualista, supongo que es por eso también, aunque yo no tengo nada contra mi gremio, en absoluto. No estoy en ninguna asociación de escritores, no voy a tertulias.
¿Qué te parece que no se pueda cobrar la jubilación y los royalties?
Hostia, sí. Ahora ha salido ese tema. Es una barbaridad, por lo que he leído. Fíjate, un escritor se jubila y, si por ejemplo tú has hecho veinte libros antes de jubilarte y esos libros te están produciendo un dinero, si supera los nueve mil euros, no puedes cobrar la pensión. Vaya estupidez del Gobierno. Si yo tengo tres pisos en alquiler antes de jubilarme, y me jubilo, y cobro los tres alquileres… ¿Si me quedo con el dinero de los tres alquileres, que superan los nueve mil euros, me quedo sin la pensión? Eso es lo que no entiendo. Estoy seguro de que lo van a cambiar, porque es una injusticia evidente. Pero sí había mucha viuda en la literatura. Como ahora no me muevo en el ambiente no sé cómo estará, pero por las entrevistas que leo, la gente se queja. Ahora quizá haya algo más de razón para quejarse. Pero todo el mundo diciendo: hostia, la crisis. Pero no es la crisis… son los cambios de hábito. Tú antes entrabas en el tren o en el metro y veías que la gente, cada veinte asientos, llevaba un libro. Ahora están todos con el móvil y ahí lo leen todo.
Algunas de tus novelas son lectura obligatoria en las escuelas, y Gracias por la propina tiene incluso una ruta literaria. ¿Por qué crees que eres lectura obligatoria? ¿Y por qué crees gusta tanto Gracias por la propina?
Lo primero que quiero decir es que es una aberración que haya lecturas obligatorias en los institutos. Hay gente que escribe para los institutos. En cuanto a Gracias por la propina, no hay un cóctel literario con un poco de esto y de lo otro para que así guste. El secreto es escribir lo que a ti te guste. Me han dicho que es entrañable. Joder, vaya crítica: entrañable. Ya ves, con lo que me costó de escribir.
Es abrir un libro tuyo y poder identificarte, ¿tienes conciencia de esto? ¿Qué te hace reconocible?
Eso es el estilo. Yo creo que es importante que un escritor tenga estilo. También por los temas. Por ejemplo, en la literatura en catalán poca gente toca los temas que yo toco. Y es la forma de tratarlos. Es importante que te reconozcan por el estilo y por la argumentación.
¿Hay alguna novela tuya que te guste especialmente?
No lo sé. Gracias por la propina, Sociedad Limitada, La vida en el abismo, Bulevard dels francesos, L’illa de l’holandés (La isla del holandés). No lo sé. Es difícil. Me siento más escritor a partir de Gracias por la propina. Conseguí eclosionar, madurar. Yo creo que he madurado dos veces: una a partir de Propina y otra a partir de Sociedad Limitada. Bulevard es una novela que escribí en cuatro meses, y escribir, como leer, es un estado de ánimo. Sufrí mucho para hacerla; la primera escritura la hice en cuatro meses, pero después estuve un año y medio reescribiendo y aportando detalles; lo que está en primera persona… estaba en tercera.
Dices que el mundo está perdido y por lo tanto prefieres pasarlo comiendo cigalas. ¿Eres pesimista?
Sí, pero de formación vitalista. Soy pesimista, pero no me quedo en casa. Por ahora no he tenido ninguna depresión y creo que hay que vivir y vivo, pero soy muy pesimista con respecto al mundo. Desde siempre. Si yo fuera a oncología —pongo un ejemplo lamentable— y me dijeran: «Creo que le veo algo mal», pensaría: «Me voy a morir». De hecho, el año pasado, un amigo me dice: «¿Por qué no te apuntas, que es gratis, al IVO, que te hacen un tac?». Y voy, y va y me encuentran dos nódulos. «Me cago en la puta… esto me pasa por venir». Eso fue en febrero del año pasado. Recuerdo que la oncóloga me estaba hablando, y yo me fijaba en el canalillo y pensé: «Estas son las últimas tetas que voy a ver en mi vida». [Risas]. No eran las tetas, era el escote, pero la doctora me estaba hablando, diciéndome que no pasaba nada, que me hiciera otra prueba en dos meses y medio… Y veo los nódulos de cuatro y ocho milímetros. Consulto con mi médico y me dice que eso no es nada. Otro me dice que no será nada, pero que si lo es, me han cogido a tiempo. Estuve dos meses y medio pensando que me iba a la mesa de operación seguro. Y, cuando voy, me dicen: «¡No es nada!». Tenía Cruyff una frase cojonuda: «Cuantos más médicos, más enfermos». Es como el corrector: hago una novela, la paso, la corrige uno, la corrige otro, te la vuelven a pasar y la vuelven a corregir. Y digo: «Cómo puede ser, hostia». Los médicos, si vas y les pagas cien euros, te tienen que sacar algo. Si no te sacan nada, te están atracando.
Además de escribir novelas, haces reportajes en TV y participas en la radio. En tus palabras: «Como buen valenciano le saco rendimiento a todo». ¿Qué te parece la figura de tertuliano?
No sería tertuliano. Tienes que saber de todo. ¿Sabes eso de que te invitan a un programa de radio y te dicen: «Quédate a la tertulia»? Ya me han jodido, porque sacan un tema y no tengo ni puta idea, o no me interesa, porque soy muy selectivo para la actualidad. A lo mejor tú me preguntas por algo que es muy actual, pero a mí no me ha arrastrado y he leído de otras cosas y de eso no. Si eres tertuliano me imagino que tienes que leerte todos los periódicos, estar al día de todo, y tener un conocimiento de la historia para cuando te remontas al pasado. Me parece muy complicado.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Me gustaría hacer la segunda parte de Un dinar un dia qualsevol.
¿Qué columnistas de la prensa escrita te parecen imprescindibles?
Leo muchos columnistas o reporteros que no conozco de nada si el tema me interesa No personalizo. O lo leo o lo archivo para leerlo más tarde. El que me gusta mucho es Enric González. Memorias líquidas me emocionó mucho. Es un tío que escribe muy bien y el libro me gustó mucho.
Dices que uno de tus autores favoritos es Graham Greene. Los escritores que entrevistamos nombran a Joyce, Proust o Kafka…
Kafka, sí. Aprecio el buen gusto de los colegas. Pero… yo es que prefiero la literatura vitalista. Greene lo es, es un novelista que viajaba. Highsmith, Hemingway, Coetzee, Capote, Philip Roth, Gay Talese, Richard Ford… Me gustan muchos. ¿Cuál es el mejor? Hay tanta gente buena…
¿Hay algún escritor actual que consideres por encima de los demás? ¿Qué te parece Coetzee? ¿Y Houellebecq?
Houellebecq me gusta mucho. Es un pesimista brutal, pero me gusta mucho. Y sobre todo me gusta Emmanuel Carrère. Me entusiasma. La última no me ha gustado, pero toda su obra es excepcional. De Coetzee me gusta Juventud.
¿Qué libro estás leyendo ahora?
Ahora mismo estoy terminando un ensayo sobre la formación de Al Qaeda, La amenaza de la torre, y para entretenerme estoy leyendo a Don Winslow. A mí lo que me gusta, de todos modos, es releer. Es cuando le saco jugo a los libros.
Recomiéndanos una novela escrita en catalán, preferiblemente que esté traducida al castellano.
No sé si Camí de Sirga, de Jesús Moncada, está traducida al castellano, pero seguro que sí. Es muy recomendable.

Fotografía: Jorge Quiñoa.
Documentación: Loreto Igrexas.
Artículos relacionados
La entrada Ferran Torrent: «Escribir, como leer, es un estado de ánimo» aparece primero en Jot Down Cultural Magazine.